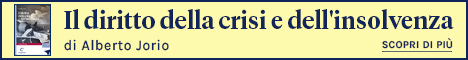
Articoli Correlati: Spagna - diritto societario - società - Unione europea - semplificazione
I. INTRODUCCIÓN: EL PUNTO DE PARTIDA Y LOS CARACTERES - II. LA “ALTERACIÓN” DEL DERECHO DE SOCIEDADES CLÁSICO - 1. Consideraciones introductorias - 2. Las dificultades inmanentes - A. La progresiva desigualdad de los tipos societarios y el surgimiento acelerado de figuras especiales - B. La ambigüedad evolutiva de la disciplina (I): la suficiencia del Derecho de sociedades - C. La ambigüedad evolutiva de la disciplina (II): la dilatación del Derecho de sociedades - D. El significado del Derecho europeo de sociedades - 3. La simplificación como técnica idónea para el asentamiento del Derecho de sociedades contemporáneo - III. LOS “FACTORES EXTERNOS” EN LA FORMACIÓN DEL DERECHO DE SOCIEDADES CONTEMPORÁNEO: EL SIGNIFICADO DEL ANÁLISIS ECONÓMICO DEL DERECHO - IV. EL ANÁLISIS ECONÓMICO DEL DERECHO EN RELACIÓN CON EL DERECHO DE SOCIEDADES - 1. Consideraciones generales - 2. El significado de la eficiencia y de la autorregulación en el marco del Derecho de sociedades - V. Reflexiones conclusivas: el Derecho de sociedades de nuestro tiempo como regulación “modernizada” - 1. Consideraciones generales - 2. La modernización como objetivo común a los diferentes sectores del ordenamiento jurídico. El legislador como principal “agente modernizador” - 3. La específica modernización del Derecho de sociedades: el ejemplo del Derecho de Estados Unidos y la realidad española - NOTE
Aunque la mayor parte de las figuras que integran en nuestros días el repertorio básico de una buena parte de los ordenamientos jurídicos hunden sus raíces en una tradición histórica secular, no puede decirse que la categoría jurídica a la que denominamos “Derecho de sociedades” disfrute de una considerable historicidad 1. Es, más bien, desde la etapa codificadora, sobre todo en sus últimas fases, y una vez incorporada la sociedad de responsabilidad limitada, cuando empieza a adquirir consistencia y entidad. Enmarcado, desde luego, en el Derecho Mercantil, el Derecho de sociedades gozará desde muy pronto de una considerable autonomía derivada del relieve institucional y empresarial de sus distintas figuras. Identificado o no con la atribución de la personalidad jurídica 2, dicho relieve servirá para distinguir a las sociedades nítidamente de los contratos, la otra gran vertiente del Derecho Mercantil, al menos desde una perspectiva histórica, en cuyo ámbito aparecen situadas dentro de la Codificación, como pone de manifiesto, al lado de otros ordenamientos, el propio Derecho español 3. Sobre la base, muchas veces, de un material normativo escaso, cuando no deficiente, corresponderá a la doctrina europea, en particular, la tarea de articular orgánicamente a lo largo del pasado siglo la disciplina jurídica que hoy se conoce por doquier como “Derecho de sociedades”. Se trata, por lo demás, de una materia de contenido llamativamente homogéneo en las múltiples manifestaciones de que se ha revestido entre los autores que se han ocupado de su tratamiento 4 y que, desde una perspectiva clásica, podría definirse como el sector del ordenamiento que establece y regula las formas jurídicas predispuestas para la titularidad y el ejercicio de las actividades empresariales por parte de los sujetos privados 5. Dicha homogeneidad en cuanto al contenido y delimitación del Derecho de sociedades ha de entenderse sin perjuicio, por supuesto, de las diferencias institucionales y normativas existentes en los distintos países, así como con independencia, incluso, de si nos encontramos ante sistemas normativos de common law, de Derecho codificado o inspirados, cuando menos en parte, en creencias o [continua ..]
Todo sector del ordenamiento configurado como una categoría jurídica autónoma está supeditado, como es evidente, a la evolución de la realidad social sobre la que se proyecta, así como a los cambios normativos que puedan llevarse a cabo en su regulación. Como también es obvio, no en todos ellos se produce una evolución similar, puesto que, al margen ahora de su indudable historicidad, ni la dinámica social ni la renovación legislativa, en su caso, pueden comprenderse desde planteamientos uniformes. A la relativa estabilidad de algunos sectores acompaña en otros una acusada movilidad, fruto de mayores o más intensas necesidades sociales y económicas, no siempre traducidas en concretas normas jurídicas. Por lo que al Derecho de sociedades se refiere, parece innecesario destacar que, por su propia naturaleza, dicha materia adquiere sentido como instrumento de ordenación jurídica de una realidad económica viva y en continuo movimiento; sin embargo, esta circunstancia no ha impedido apreciar a lo largo de buena parte del pasado siglo una considerable estabilidad tanto en lo que se reifere a sus normas básicas reguladoras, como en lo que atañe a su construcción dogmática desde la perspectiva doctrinal. Como es evidente, esta valoración de conjunto, derivada de una aproximación sumaria al Derecho comparado, tiene sus evidentes excepciones; con todo, incide en un hecho notorio, más propio, tal vez, de los países con Derecho codificado, conforme al cual los cambios económicos y las necesidades reguladoras propias de las sociedades mercantiles han podido acompasarse sin necesidad de alterar sustancialmente los elementos básicos de su régimen jurídico ni las pautas fundamentales de su tratamiento por la doctrina. Mediante la técnica de las leyes especiales, referidas, por lo común, a las sociedades de capital, se ha intentado dar cauce a las necesidades específicas del mundo empresarial, en cuyo ámbito, como es sabido, han ido adquiriendo aquéllas figuras un progresivo predominio. Persistía, en todo caso, en los códigos, ya decimonónicos, ya del siglo XX, una suerte de “reserva” normativa del Derecho de sociedades, de no muy amplio alcance, compuesta por las reglas básicas del [continua ..]
Hablar de dificultades “inmanentes”, en el contexto que ahora nos ocupa, implica referirse a aquellas circunstancias que surgen y se desarrollan al hilo de las vicisitudes propias de la evolución del Derecho de sociedades, entendido como disciplina jurídica, de acuerdo con las pautas que se acaban de esbozar. Como punto de partida, cabe asentar el surgimiento de tales dificultades en el propio modelo de articulación de la materia, en esa relación dialéctica entre disciplina codificada, de limitado alcance, y regulación específica de ciertos tipos mediantes leyes particulares de cada una de ellos. En realidad, este modelo lleva en sí mismo el germen de una inevitable y creciente complejidad, dado que, manteniéndose constante, a lo sumo, la disciplina codificada, se hace perentorio dar respuestas jurídicas seguras a los nuevos escenarios que el dinamismo empresarial plantea de continuo al Derecho de sociedades. Tal objetivo se pretende conseguir, en la mayoría de los casos, a través de sucesivas reformas legislativas en lo que atañe a los tipos básicos, sin perjuicio de una progresiva tendencia a intensificar el camino de la especialización, bien por la introducción de nuevas figuras o modalidades particulares de las ya conocidas, bien por retoques cada vez más frecuentes de diversos aspectos propios de la arquitectura legislativa de aquéllos. Por otra parte, si se mira bien, el modelo bimembre de regulación del Derecho de sociedades, tan habitual en numerosos países, no representa, en verdad, una fórmula conceptual creada por el legislador para comprender, en lo posible, la considerable pluralidad de dicha materia. Más bien, como sucede casi siempre en el mundo jurídico, viene a ser una acomodación tardía a ciertos hechos que la realidad empresarial había puesto de relieve de manera notoria. El más relevante de tales hechos era la desigualdad de las distintas figuras societarias entre sí a la hora de servir de instrumento organizativo a las necesidades de la práctica. Aunque los Códigos no distinguían (y siguen sin hacerlo) entre los tipos generales en ellos recogidos, desde el punto de vista de su adecuación empresarial, las indudables ventajas asociadas a la irresponsabilidad de los socios por las deudas sociales, [continua ..]
En el campo de las dificultades inmanentes, analizaremos en este y en el siguiente epígrafe dos fenómenos de apariencia contradictoria, al menos en parte, y cuya presencia, igualmente simultánea en nuestro tiempo, contribuye de manera significativa a la alteración del Derecho de sociedades. Se trata, de un lado, de la “suficiencia” de dicha disciplina, entendida en su configuración clásica como sector del ordenamiento dedicado a la regulación de las sociedades mercantiles, para abarcar y comprender, por sí sola, el entero fenómeno societario; la cuestión a examinar, de otro lado, consiste en la “dilatación” del Derecho de sociedades, como categoría jurídica y técnica, al extenderse, en modo diverso, a realidades e instituciones ajenas, en principio, a lo que constituye, propiamente, su realidad esencial. Tanto uno como otro asunto parecen situarse, en principio, dentro de lo que sería un debate dogmático, pues, al fin y al cabo, con ambas perspectivas se intenta perfilar de la manera más precisa posible lo que constituye el objeto y el contenido de una determinada disciplina jurídica. No es ésta, sin embargo, una apreciación del todo correcta, como pone de manifiesto la experiencia española y comparada en la doble vertiente de la regulación y de la experiencia práctica. Entrando ya en la primera cuestión, y sin reparar demasiado en los muchos matices que confluyen en el asunto, el debate sobre la suficiencia del Derecho de sociedades, tal y como se ha delimitado dicho término, puede plantearse desde dos diversos puntos de vista. Por una parte, desde el relativo a su específico contenido institucional, meditando sobre la posible inclusión en su seno de otras agrupaciones voluntarias de personas no susceptibles de encuadrarse en las sociedades mercantiles expresamente tipificadas por el legislador. Sin entrar ahora en el terreno de la atipicidad, entendida como creación autónoma de figuras no reguladas, la suficiencia de nuestra disciplina habrá de referirse a su capacidad para integrar a las sociedades civiles, a las sociedades que, activas en el tráfico mercantil, no han cumplido los requisitos constitutivos establecidos al efecto 22, y, finalmente, a las sociedades que por fundarse en una causa no lucrativa, [continua ..]
Al igual que sucede con el asunto de su suficiencia, la “dilatación” del Derecho de sociedades representa una dificultad inmanente más para la correcta comprensión de dicha disciplina en nuestro tiempo. Se trata de un supuesto contrario a una de las dos vertientes antes examinadas a propósito de la suficiencia de la disciplina, pero susceptible de coincidir con la otra, es decir, con la que ha servido para describir la capacidad de integración por el Derecho de sociedades de aquellas figuras societarias situadas, en perspectiva clásica, fuera de la categoría. No es, sin embargo, más que una coincidencia aparente, ya que ahora no nos referimos a la aptitud de nuestra disciplina para absorber aquellos supuestos de naturaleza societaria que, por diversas razones, quedaron fuera de ella, por razones no sólo conceptuales sino también legislativas; el matiz se conecta, más bien, con la idoneidad de algunas de las instituciones y técnicas principales del Derecho de sociedades para conformar, de la mejor manera posible, la estructura organizativa y patrimonial de entidades con naturaleza y fines, en principio, ajenos a los característicos de dicha materia. Son muchas las figuras que, en diverso modo, han visto mejorado y enriquecido su régimen jurídico gracias a la incorporación de ciertas reglas propias del Derecho de sociedades. Pensamos, en tal sentido, en las fundaciones, cuya base patrimonial y ausencia de miembros, así como la necesidad de cumplir fines de interés general, no han impedido la absorción progresiva por su particular régimen de instituciones y técnicas societarias, con especial relieve, singularmente, en los últimos años 29. Pero cabe pensar, del mismo modo, en organizaciones del sector público, dotadas o no de personalidad jurídica, cuya frecuente denominación como sociedad y configuración técnica en sentido idéntico no permiten desconocer las considerables diferencias que las separan de las figuras integrantes del Derecho de sociedades, al menos en sentido clásico 30. Por último, la dilatación del Derecho de sociedades se aprecia en los últimos años a la hora de buscar un marco jurídico y organizativo idóneo para la actividad de los emprendedores. Al margen de las [continua ..]
Por lo que al ámbito europeo se refiere, hay que destacar como factor de alteración para nuestra disciplina la formación y desarrollo de lo que se ha dado en llamar “Derecho europeo de sociedades” 32. En realidad, y como es sabido, con tal expresión no se designa una materia homogénea y completa, en lo que atañe al régimen jurídico de las sociedades, susceptible de aplicarse, por sí sola, en el contexto de los Estados miembros de la Unión europea. Se trata, más bien, de describir el conjunto de disposiciones normativas provenientes de tal organización supranacional, proyectado, como también es notorio, en el doble plano de la armonización del Derecho de sociedades de los Estados miembros, de un lado, así como en la creación de figuras societarias de Derecho europeo, de otro. Aun no siendo éste el momento de analizar ese considerable corpus normativo, sí parece necesario recordar los numerosos cambios que ha traído consigo desde la perspectiva de la regulación de las sociedades en los Estados miembros. Y ello, sobre todo, con motivo de la “implementación” de las directivas elaboradas por la Unión europea 33, que, sin suprimir la competencia legislativa de dichos Estados para la ordenación puramente nacional del fenómeno societario, han hecho posible la existencia de regulaciones – equivalentes en toda Europa – de las sociedades afectadas por tales normas europeas 34. Al margen ahora de las “desarmonías” producidas por la transposición inadecuada o insuficiente de algunas directivas 35, resulta obligado constatar la alteración sustancial que han experimentado varios de los aspectos básicos del Derecho de sociedades en los Estados miembros como resultado del proceso armonizador. Es cierto, con todo, que las directivas europeas han tomado como objeto de regulación preferente a la sociedad anónima y sólo de manera reducida a las restantes sociedades de capital. Y es cierto, del mismo modo, que el proceso de elaboración de estas relevantes normas del Derecho europeo está rodeado, y no sólo en lo que atañe al régimen de las sociedades, de considerables dificultades, que ponen en peligro, desde luego, su continuidad o, quizá mejor, [continua ..]
El sumario examen de los factores que, con carácter inmanente y predominantemente jurídico, han servido a la formación del Derecho de sociedades contemporáneo, permite apreciar que nos encontramos ante una realidad normativa inestable y dotada a la vez de alta complejidad interna. Su crecimiento, si se quiere, desordenado; la abundancia de caminos singulares dentro de una disciplina vista, desde una perspectiva tradicional, como unitaria, y la presencia, en fin, de factores de “alteración” constante, en el sentido ya indicado, son elementos que hacen más difícil tanto la comprensión global, como la hermenéutica del Derecho de sociedades y su aplicación a la realidad empresarial de nuestros días 47. De ahí la necesidad imperiosa de reducir el material normativo e institucional a términos manejables, circunstancia ésta que se encuentra en la base de la “simplificación” del Derecho de sociedades, tan característica de los últimos años 48. En realidad, si se mira bien, con el reseñado término o con otros, no demasiado diferentes en su significado último, el propósito de hacer más sencillo el ordenamiento jurídico, bien en su conjunto, bien en lo relativo a una disciplina particular, constituye un elemento inherente a la propia realidad del Derecho, susceptible de comprobarse, con toda facilitad, a lo largo de la historia jurídica en muy diferentes momentos y contextos. En el caso del Derecho de sociedades, y sin remontarnos ahora excesivamente en el tiempo, la idea de hacerlo más sencillo empieza a ser una constante en la doctrina especializada en las décadas finales del pasado siglo, motivada, en lo esencial, por el incremento continuo de la normativa societaria 49. Y ello no sólo por razones inherentes a la evolución de cada ordenamiento nacional, sino, en buena medida, sobre todo por lo que se refiere a los países europeos, por la progresiva incidencia del Derecho de sociedades de la Unión europea, cuyo alcance y significado concretos hemos podido apreciar, siquiera brevemente, en un apartado anterior. Más allá de esta constatación, nada difícil de hacer, por otra parte, es poco lo que cabe decir, desde un punto de vista teórico o conceptual, de la [continua ..]
Una vez consideradas las circunstancias internas, de predominante significado jurídico, en el proceso formativo del Derecho de sociedades de nuestro tiempo, corresponde analizar en el presente apartado los factores externos que han influido en su proceso evolutivo. Como es natural, no resulta posible considerar ahora las múltiples circunstancias que, desde fuera del Derecho y, en particular, de una rama tan relevante como es nuestra disciplina, influyen en diverso grado sobre su contenido o sus caracteres. Nos limitaremos, por ello, a contemplar únicamente el relieve de la Economía sobre el Derecho de sociedades al hilo de las experiencias observadas en los últimos años. Hablar, con todo, de la influencia de la Economía constituye una fórmula imprecisa y, quizá también, inexacta. No es que pretendamos decir que esta rama del saber sea, en sí misma, poco significativa para nuestra disciplina; se trata, más bien, de que no es el pensamiento económico, considerado en su conjunto, el factor externo que hemos de tener en cuenta, sino una determinada orientación del mismo, el llamado “análisis económico del Derecho”, a pesar de que para algunos de sus expositores sólo pueda reflexionarse sobre el Derecho desde la Economía a través de dicha corriente de pensamiento. El hecho de centrar nuestra atención en el análisis económico del Derecho no es una elección caprichosa, sino el tributo inevitable al extraordinario relieve que ha alcanzado en los últimos tiempos tanto para comprender el Derecho en su conjunto ––y no sólo el relativo a las sociedades –, sino también para contribuir a su formación y desarrollo, naturalmente desde las premisas que le son propias. Y es que, en realidad, aunque la orientación teórica a la que nos venimos refiriendo no constituya, en sí misma, un todo monolítico, resulta pertinente, no obstante, contemplarla desde una vertiente unitaria, dado que quienes la promueven, tanto juristas como economistas, comparten ciertos postulados básicos 55. Del mismo modo, y para evitar que el presente trabajo vaya más allá de sus objetivos, inmiscuyéndose en zonas o temas ajenos a su propia finalidad, no entraremos en detalles o particularidades del análisis [continua ..]
Tras la sumaria exposición de los principios básicos del análisis económico del Derecho desde un punto de vista general, corresponde ahora considerar su relieve específico para el Derecho de sociedades. Quizá lo primero que pueda decirse de tal asunto es que no nos encontramos ante un planteamiento integral sino, más bien, “reductivo” 60; ello se debe a que, en realidad, no se aprecia, propiamente, una visión general del fenómeno societario, ocupando su lugar, como figura central y prácticamente única de nuestra disciplina, la corporation, esto es, la sociedad anónima cotizada, que de ser una figura relativamente excéntrica en la visión tradicional de la disciplina 61, pasará a ser el centro del análisis económico del Derecho respecto de nuestra materia, con amplia capacidad de irradiación sobre el resto de las instituciones societarias 62. Tales reflexiones, aun referidas a una figura concreta del Derecho de sociedades, se han solido presentar, no obstante, como una suerte de teoría general del fenómeno societario, bien alejadas, por lo demás, del planteamiento clásico, y todavía predominante, al respecto. Así, frente a la consideración de todo supuesto de sociedad desde la doble vertiente del contrato y la institución, la corriente de pensamiento que nos ocupa afirmará la comprensión de la sociedad – y también de la empresa en cuanto realidad económica – como una “red de contratos” (nexus of contracts) 63, concluidos entre los sujetos que participan en el proceso productivo 64. Aun reconociéndose, no obstante, que la sociedad es una modalidad de organización, idónea para hacer posible el conjunto de los intercambios integrantes de esa “red de contratos”, no resulta fácil apreciar entre quienes postulan el análisis económico del Derecho de sociedades la presencia en el fenómeno societario de elementos institucionales, al menos si se entiende dicho término de acuerdo con lo que es usual en la materia desde una perspectiva clásica 65. En realidad, desde el punto de vista de los fundamentos económicos sobre la que se ha fundado la corriente ahora en estudio, la sociedad, y la misma [continua ..]
No es fácil para los juristas interesados en el Derecho de sociedades, sobre todo si no comparten los postulados del análisis económico del Derecho, explicar con claridad no tanto lo que implique la eficiencia sino, sobre todo, su relieve concreto en punto al juego efectivo de las instituciones propias de aquella disciplina. Al fin y al cabo, se trata de un elemento no sólo metajurídico, sino, en apariencia, netamente económico, cuya presunta utilidad no puede ponerse en juego ni analizarse con el utillaje habitual de los juristas. Y ello es así a pesar del aura de “exactitud” que cabría atribuirle, según sus patrocinadores, como consecuencia de haberse fraguado en el marco de procedimientos científicos rigurosos, propios de la Economía, que, en teoría, deberían evitarle los zigzagueos e inconvenientes que acucian a la justicia, como magnitud difícil de captar y, más aún, de concretar, en el marco del proceder tradicional de los juristas. Adviértase, con todo, que algunas aplicaciones concretas de la eficiencia (la teoría de los mercados eficientes, por ejemplo) han sido claramente desbordadas (o desmentidas, según se quiera) por el desarrollo de la actual crisis. De la autorregulación, en cambio, sí parece factible que los juristas opinen con fundamento y, también, con seguridad, a la vista de que nos encontramos, en principio, ante un modismo lingüístico cuyo significado podría considerarse equivalente o, cuando menos, cercano al de categorías jurídicas bien consolidadas en el Derecho privado (y, por tanto, en el Derecho de sociedades) como el principio de libertad contractual o, en términos más generales, la idea de autonomía de la voluntad 71. Con todo, y para evitar errores derivados de la mencionada equivalencia, sería preciso matizar el significado del término “autorregulación” en el contexto que nos ocupa, es decir como instrumento básico para la consecución de la eficiencia, entendida por el análisis económico del Derecho, según se acaba de advertir, como objetivo esencial del ordenamiento jurídico. De acuerdo, entonces, con esta circunstancia, y según se indicó con anterioridad, dicho término viene a evocar, ante todo, el [continua ..]
Para delimitar el perfil del Derecho de sociedades contemporáneo, hemos tenido en cuenta en el presente estudio, una serie de factores diversos que, bien de un modo inmanente, con orientación esencialmente jurídica, bien extramuros del ordenamiento, han sido determinantes en su proceso de formación. Hablar, con todo, de “la formación del Derecho de sociedades contemporáneo”, como se ha hecho hasta ahora, constituye sin duda una licencia expresiva, que, no obstante, puede justificarse por la necesidad de aclarar en lo posible los rasgos de nuestra disciplina en la hora presente frente a la imagen aparentemente sólida y estable del Derecho de sociedades propio de etapas anteriores. Se trata, con todo, de una descripción elemental y sintética basada en ciertos rasgos de orden sustantivo que, siendo característicos de algún ámbito jurídico particular, como puede ser el relativo a la Unión europea, tienen no obstante la suficiente generalidad como para trascender esta restricción territorial. A la vista de lo que antecede, no debe pensarse, sin embargo, que el Derecho de sociedades se haya convertido en nuestro tiempo en una realidad normativa por completo distinta a las que le precedieron bajo esa misma denominación. Aunque algunos hayan podido pretender tal cosa, fomentando lo que hemos llamado, en el capítulo anterior, la “alteración” del Derecho de sociedades – circunstancia de especial relieve en el análisis económico del Derecho – es lo cierto que hay notables elementos de continuidad respecto del pasado, cuya conjugación con los factores novedosos, a fin de conservar su carácter de “categoría jurídica autónoma”, no siempre será, sin embargo, de fácil realización. Todo ello desemboca en la imagen inestable, y el contenido movedizo, que caracterizan al Derecho de sociedades contemporáneo, lo que dificulta su adecuada ordenación desde el punto de vista, tanto conceptual como sistemático. Si se quisiera resumir y condensar en una fórmula sintética lo que representan esas circunstancias nuevas para la configuración del Derecho de sociedades como disciplina jurídica, sería, tal vez, la idea de “modernización” de la disciplina la que [continua ..]
Y lo primero que conviene decir es que la idea modernizadora se presenta, en cuanto tal, como un tópico de especial relieve a la hora de considerar la evolución reciente del Derecho de sociedades y aún del entero ordenamiento jurídico. En realidad, y no sólo en el Derecho, la idea modernizadora se suele entender, desde hace ya tiempo, como expresión de un propósito socialmente valioso y, por ello mismo, dotado de amplia legitimidad. Dicha legitimidad encuentra su fundamento, en verdad sencillo, por otra parte, en la mayor calidad y distinción de lo que se supone moderno frente a lo que se estima arcaico o simplemente anticuado; por ello, en tanto que lo primero ha de implantarse y, a ser posible, sin tardar mucho, lo segundo ha de ser suprimido o, cuando menos, relegado. Por esta circunstancia, toda acción modernizadora se viene a entender, desde la valoración social predominante en nuestros días, como claramente positiva, al eliminar factores retardatarios que frustran o impiden el ejercicio de múltiples posibilidades por parte de los ciudadanos, en cuanto destinatarios directos, en principio, de las ventajas inherentes a todo proceso de modernización. En el terreno propiamente jurídico, sobre todo a la luz de la experiencia más reciente, la idea modernizadora goza de un especial prestigio, que quizá alcance mayor relieve fuera, incluso, del estamento profesional de los juristas. Así, cuando se habla de “modernizar” una determinada parcela del ordenamiento o, dentro de ella, una concreta institución, suele entenderse que sólo de este modo, a pesar de la inevitable imprecisión asociada a dicho término, se podrán conseguir objetivos valiosos al servicio de la sociedad y de las personas. Puede decirse, entonces, que la idea de modernizar sectores concretos del Derecho, se ha convertido en una referencia obligada y no sólo como acción o conjunto de acciones a desarrollar en un determinado momento con dicho fin de actualización normativa, sino, sobre todo, como proceso continuo e incesante, justificado por el dinamismo propio de nuestro tiempo 81. Esto es así, singularmente, en aquellas parcelas del ordenamiento cuya conexión con la esfera propia de las personas adquiere mayor intensidad. Conviene decir, por último, que constituye convicción [continua ..]
Cuando trasladamos la temática en estudio al Derecho de sociedades, nos encontramos, sin lugar a dudas, con un criterio mayoritario singularmente favorable a su modernización. Dicho propósito se suele entender, aunque no se formule de manera explícita, como un proceso constante, al servicio del mejor funcionamiento y organización de las empresas. Como ya sabemos, este bienintencionado objetivo no contiene, en sí mismo, un programa determinado que traduzca en normas o instituciones concretas el alcance efectivo de la modernización, lo que implica la necesidad de precisar el fin último de la acción modernizadora y, sobre todo, cuál es o debe considerarse, en tal sentido, Derecho “moderno” de sociedades. En cuanto al primer elemento, la modernización del Derecho de sociedades puede verse desde dos perspectivas distintas: de un lado, como un objetivo genérico para convertir a una determinada regulación de la materia, presuntamente anticuada y, por ello, inidónea para servir a las necesidades empresariales, en otra de mejor factura, precisamente debida a su condición de moderna; de otro, como un propósito parcial, necesario para actualizar, dentro de un ordenamiento, instituciones, normas o figuras, bien inconvenientes o inadecuadas, bien dotadas de una regulación arcaica o, en todo caso, difícil de adaptar a las necesidades del presente. En ambos casos, la modernización se termina traduciendo, por lo que se observa en la realidad, en un cambio legislativo, que puede llevarse a cabo de una vez o, en otros casos, dar pie a un programa sucesivo de reformas legales. No es posible fijar, de manera estricta y concreta, lo que haya de entenderse por un Derecho de sociedades “moderno”, en el caso de que pueda llegar a identificarse un ordenamiento cuyas instituciones societarias estén todas ellas suficientemente impregnadas del necesario espíritu de modernidad. Y no lo es por dos razones fundamentales: en primer lugar, porque la idea modernizadora es, en sí misma considerada, una aspiración, o sea, algo en devenir, y no tanto un resultado concreto, siendo inseparable, por ello, del procedimiento o conjunto de actos dedicados a hacerla efectiva; en segundo lugar, porque, desde el punto de vista de su contenido, la modernización de una disciplina jurídica depende de [continua ..]